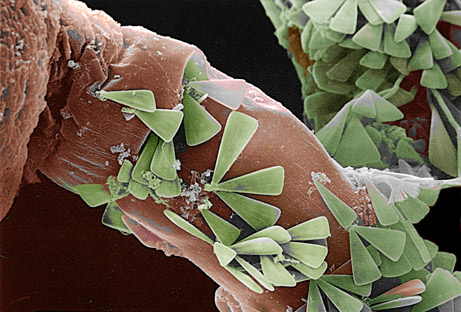
¿Y después del fracaso del hombre moderno? Según apunta Tarnas en La pasión…, el hombre posmoderno alcanza el epítome de la relativización. La fe acrítica en la ciencia se reduce ahora a los logros prácticos, dejando de lado la otrora pretensión de explicar el mundo. Otro de los cambios cruciales en la mentalidad del hombre posmoderno es la reformulación de la naturaleza de la imaginación, fenómeno que inevitablemente caracteriza el modo de relacionarse con el mundo.
———————-
[Para el hombre posmoderno] Toda pretendida visión de conjunto y con coherencia interna es, en el mejor de los casos, una mera ficción provisionalmente útil que enmascara el caos y, en el peor, una ficción opresiva que enmascara relaciones de poder, violencia y subordinación. (Pág. 505)
[…]
En cuanto a la ciencia, aun cuando ya no goce de la misma soberanía que poseyera durante la Edad Moderna, se sigue confiando en ella por el poder práctico sin parangón de sus concepciones y el penetrante rigor de su método. Puesto que las aspiraciones anteriores de la ciencia moderna al conocimiento fueron relativizadas tanto por la filosofía de la ciencia como por las consecuencias concretas del progreso científico y tecnológico, esa confianza ya no es acrítica, sino que en estas nuevas circunstancias la ciencia parece ser libre de explorar enfoques nuevos y menos restrictivos a fin de comprender el mundo. Quienes todavía se adhieren a una «cosmovisión científica» pretendidamente unificada y evidente de tipo moderno parecen no haber sido capaces de asimilar el gran desafío intelectual de la época; por eso, en la era posmoderna reciben el mismo juicio que en la era moderna dedicaba la ciencia a la persona ingenuamente religiosa. En casi todas las disciplinas contemporáneas se reconoce que la prodigiosa complejidad, sutileza y multivalencia de la realidad trasciende con mucho el alcance de cualquier enfoque intelectual, y que tan sólo una actitud abierta y comprometida con la interacción de muchas perspectivas puede hacer frente a los extraordinarios desafíos de la era posmoderna. Pero la ciencia contemporánea ha ido tomando cada vez más conciencia de sí misma y se ha hecho cada vez más autocrítica, menos proclive al cientificismo ingenuo y más lúcida respecto de sus propias limitaciones epistemológicas y existenciales. La ciencia contemporánea tampoco es una excepción, pues ha dado lugar a una cantidad de interpretaciones radicalmente divergentes del mundo, muchas de las cuales difieren marcadamente de lo que en otros tiempos había sido la visión científica convencional.
Estas perspectivas tienen en común el imperativo de repensar y reformular la relación humana con la naturaleza, imperativo que recibió impulso del creciente reconocimiento de que la concepción mecanicista y objetivista que la ciencia moderna tenía de la naturaleza no sólo era limitada, sino fundamentalmente errónea. Las principales intervenciones teóricas, como la «ecología de la mente» de Bateson, la teoría del orden implicado de Bohm, la teoría de la causación formativa de Sheldrake, la teoría de la transposición genética de McClintock, la teoría Gaia de Lovelock, la teoría de las estructuras disipativas y el orden por fluctuación de Prigogine, la teoría del caos de Lorenz y Feigenbaum, y el teorema de la no-localidad de Bell, señalan nuevas posibilidades para una concepción científica menos reduccionista del mundo. La observación metodológica de Evelyn Fox Keller según la cual el científico es capaz de una identificación empática con el objeto que trata de comprender refleja una reorientación similar del pensamiento científico. Además, muchos de estos desarrollos internos a la comunidad científica se han visto reforzados, y a menudo estimulados, por el resurgimiento de un interés muy difundido por diversas concepciones arcaicas y místicas de la naturaleza, cuya impresionante sofisticación es objeto de un reconocimiento creciente.
Otro desarrollo crucial que estimuló estas tendencias integradoras en el medio intelectual posmoderno fue el replanteamiento epistemológico de la naturaleza de la imaginación, que se realizó en diversos frentes (filosofía de la ciencia, sociología, antropología, estudios religiosos) y que tal vez recibiera su máximo impulso de la obra de Jung y de las intuiciones epistemológicas de la psicología profunda posjungiana. La imaginación ya no se concibe en simple oposición a la percepción y a la razón; por el contrario, se considera que la percepción y la razón están siempre influidas por la imaginación. Con esta conciencia del papel mediador fundamental de la imaginación en la experiencia humana, se otorgó mayor importancia al poder y la complejidad del inconsciente, al tiempo que se profundizaba en la naturaleza de los modelos y significados arquetípicos. El reconocimiento del filósofo posmoderno de la naturaleza intrínsecamente metafórica de los enunciados filosóficos y científicos (Feyerabend, Barbour, Rorty) se afirmó y se expuso de un modo más preciso en conexión con la penetración del psicólogo posmoderno en las categorías arquetípicas del inconsciente que condicionan y estructuran la experiencia y el conocimiento humanos (Jung,
Hillman). El antiguo problema filosófico de los universales, parcialmente iluminado por el concepto de «parecidos de familia» de Wittgenstein (la idea de que lo que parece rasgo común definitivo y compartido por todos los casos individuales cubiertos por una sola palabra general comprende a menudo todo un abanico de semejanzas y de relaciones indefinidas que se superponen unas con otras), adquirió nueva inteligibilidad gracias a la comprensión de los arquetipos que ofrecía la psicología profunda. Desde este punto de vista, se considera a los arquetipos como intrínsecamente ambiguos y multivalentes, dinámicos, maleables y sujetos a diversas inflexiones culturales e individuales, lo cual plantea también otro modo de concebir la coherencia formal y la universalidad.
Una posición intelectual particularmente típica y desafiante que ha surgido de los desarrollos modernos y posmodernos es la que, al reconocer tanto una autonomía esencial en el ser humano como una radical plasticidad en la naturaleza de la realidad, comienza por afirmar que la realidad tiende a desplegarse en respuesta al marco simbólico particular y al conjunto de supuestos que emplea cada individuo y cada sociedad. Son tales la complejidad y la diversidad intrínsecas del fondo de datos que la mente humana tiene a su disposición, que en él pueden apoyarse de modo admisible múltiples concepciones diferentes de la naturaleza última de la realidad. El ser humano, por tanto, debe elegir entre una multiplicidad de opciones potencialmente viables, y cualquiera que sea su elección ésta afectará simultáneamente a la naturaleza de la realidad y al sujeto que realiza la opción. Desde este punto de vista, aunque hay en el mundo y en la mente muchas estructuras definidoras que se resisten o que fuerzan de diversas maneras al pensamiento y la actividad humanos, existe también un nivel fundamental en el que el mundo tiende a ratificar la visión que a él se dirige y a abrirse de acuerdo con ella. El mundo que el ser humano trata de conocer y de rehacer es, en cierto sentido, producido proyectivamente por el marco de referencia con el que se aborda.
Esta posición pone el acento en la inmensa responsabilidad inherente a la situación humana, y también en su inmensa potencialidad. Puesto que la evidencia puede aducirse e interpretarse como corroboración de una serie prácticamente ilimitada de cosmovisiones, el reto al que el hombre debe responder radica en adoptar la cosmovisión o conjunto de perspectivas que produzca las consecuencias más valiosas, las que más ayuden a mejorar la calidad de la vida. La «crisis humana» se ve aquí como la aventura humana: el desafío de ser, in potentia, un ente radicalmente autodefinido, no en el contexto de la caja sin salida del existencialista secular, que suponía inconscientemente límites metafísicos a priori, sino en un universo auténticamente abierto. Puesto que la comprensión humana no está inequívocamente obligada por los datos a adoptar una u otra posición metafísica, de ello se sigue un elemento irreductible de elección humana. Así entran en la ecuación epistemológica, además del rigor intelectual y el contexto sociocultural, otros factores como la voluntad, la imaginación, la fe, la esperanza y la empatía. Cuanto más complejamente conscientes y exentos de compulsión ideológica sean el individuo y la sociedad, tanto más libre será la elección de mundos y más profunda su participación en la realidad creadora. Esta afirmación de la autonomía para definirse a sí mismo y esta libertad epistemológica del ser humano tienen un fondo histórico que se remonta por lo menos al Renacimiento y la Oratio de Pico della Mirándola, y que reaparece en diferentes formas en las ideas de Emerson y Nietzsche, William James y Rudolf Steiner, entre otros, pero que ha recibido nuevo apoyo y ha ampliado sus dimensiones gracias a un extenso espectro de desarrollos intelectuales contemporáneos, de la filosofía de la ciencia a la sociología de la religión.
Más en general, tanto en filosofía como en religión o ciencia se criticó y se rechazó con intensidad creciente la literalidad unívoca que tendía a caracterizar la mentalidad moderna, que fue reemplazada por una valoración mayor de la naturaleza multidimensional de la realidad, la índole multifacética del espíritu humano y la naturaleza polivalente y simbólicamente mediatizada del conocimiento y la experiencia humanos. Con ello se fue afirmando también la sensación de que la disolución posmoderna de todos los supuestos y categorías del pasado podía permitir el surgimiento de perspectivas completamente nuevas de reintegración conceptual y existencial, con la posibilidad de vocabularios interpretativos más ricos y coherencias narrativas más profundas. Bajo el impacto combinado de los notables cambios y revisiones que habían tenido lugar en prácticamente todas las disciplinas contemporáneas, el cisma moderno fundamental entre ciencia y religión quedaba cada vez más minado. Al hilo de estos desarrollos, ha vuelto a emerger con renovado vigor el proyecto original del romanticismo, esto es, la reconciliación de sujeto y objeto, humano y natural, espíritu y materia, consciente e inconsciente, intelecto y alma.
[…]
Con todo, el medio intelectual contemporáneo está lleno de tensión, irresolución y perplejidad. Los beneficios prácticos de este pluralismo se ven una y otra vez contrarrestados por las obcecadas disyunciones conceptuales. A pesar de la frecuente coherencia en la finalidad, es muy poca la cohesión real, muy escasos en apariencia los medios a través de los cuales pudiera surgir una visión cultural compartida, nulas las perspectivas unificadoras convincentes o suficientemente generales como para satisfacer la floreciente diversidad de necesidades y aspiraciones intelectuales. «En el siglo XX nada está de acuerdo con nada» (Gertrude Stein). Prevalece un caos de interpretaciones válidas, pero aparentemente incompatibles, sin solución a la vista. Sin duda, semejante contexto pone menos inconvenientes al libre juego de la creatividad intelectual que la existencia de un paradigma cultural monolítico. Pero la fragmentación y la incoherencia no están exentas de consecuencias inhibitorias. La cultura padece psicológica y prácticamente la anomia filosófica que la invade. En ausencia de toda visión cultural viable y acogedora, los antiguos supuestos se mantienen vigentes a trancas y barrancas y proporcionan un programa cada vez más inoperable y peligroso al pensamiento y la actividad humanos.
El interrogante intelectual de nuestro tiempo reside en saber si el estado actual de profunda irresolución metafísica y epistemológica continuará indefinidamente, adoptando, tal vez, formas más viables o más radicalmente desorientadoras a medida que pasen los años y las décadas; si es realmente el preludio entrópico de algún tipo de desenlace apocalíptico de la historia, o si representa una transición histórica a otra era que traerá una nueva forma de civilización y una nueva cosmovisión con principios e ideales fundamentalmente distintos de los que han impulsado el mundo moderno en su dramática trayectoria. (Págs. 509-516)
 A continuación, en
A continuación, en 